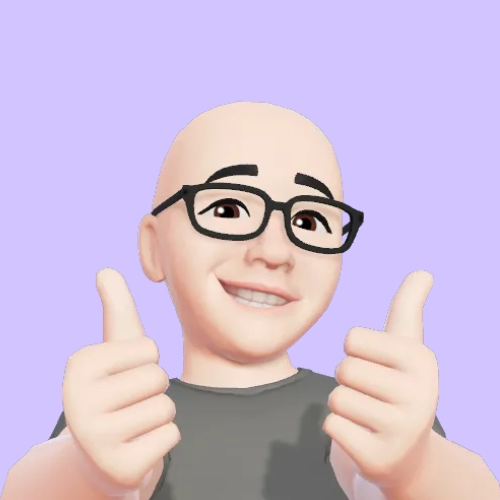“Un árbol no lo podéis cortar, una zarza no la podéis tocar. Nos han echado del campo y ahora todo se abandona.” La frase la podría decir cualquiera de esos hombres y mujeres que, con la voz gastada de rabia, ven cómo lo que antes se hacía gratis y con sentido común hoy se convierte en un laberinto de permisos, burocracia y helicópteros de 6.000 euros la hora. Y la cuestión es incómoda: ¿qué cambió?
Durante siglos, el monte fue campo de trabajo. Se segaba, se pastoreaba, se recogía leña. Había gente que vivía allí, que conocía cada barranco y cada zarza. Y lo gestionaban sin manuales ni informes: porque el campo era su casa. Ahora, en cambio, está prohibido casi todo. No puedes cortar, no puedes sembrar, no puedes desbrozar sin un papel que tarde años en llegar. Resultado: abandono. Y el abandono es combustible.
¿Tan mal lo hacían antes?
Los defensores de las normas actuales dirán que no se trata de prohibir por prohibir, sino de regular. Y puede ser cierto: el monte no se puede arrasar, la tala indiscriminada es un desastre, y los incendios también existían en el pasado. Pero la pregunta que flota en el aire es clara: ¿cómo es posible que, después de 2.000 años de gestión tradicional, sea ahora cuando el monte se convierte en una trampa mortal?
El argumento es sencillo: antes había gente. El campo no estaba vacío. Las cabras y las ovejas limpiaban el sotobosque. Los agricultores abrían claros con cultivos y franjas de viña que actuaban como cortafuegos. Y lo hacían sin pedir nada a cambio. Hoy, con la despoblación y la maraña de permisos, lo poco que queda se paraliza.
La máquina de gastar
El contraste es brutal. Durante siglos, la gestión del monte fue parte de la vida cotidiana: pastoreo, leña, huertos, viñas en laderas que cortaban el avance del fuego. Hoy, en cambio, cuando arde una montaña se activa un despliegue que cuesta fortunas: hidroaviones, brigadas desplazadas desde otras comunidades, unidades militares.
Los presupuestos de extinción se han disparado en la última década. Cada campaña de verano se lleva centenares de millones de euros en toda España, mientras los fondos para prevención siguen siendo una fracción mínima. La ecuación es absurda: gastamos mucho más en apagar que en evitar que el fuego arrase.
La paradoja es dolorosa: lo que antes se hacía gratis con ganado y trabajo rural, hoy se paga a precio de oro en contratos públicos. Y mientras, el monte sigue ardiendo.
El discurso oficial vs la realidad
Claro que no todo es tan simple. Los expertos recuerdan que el cambio climático hace que los incendios sean más extremos: más calor, más sequía, más viento. Que el 90 % de los incendios tienen origen humano, no solo en pirómanos sino en negligencias. Que tampoco podemos volver a un pasado idealizado en el que todo era equilibrio.
Pero el campo lo dice claro: no es cuestión de nostalgia, sino de lógica. Si dejas el monte abandonado, se llena de maleza. Si nadie vive en los pueblos, no hay cortafuegos naturales ni cuidados diarios. Si todo se convierte en papeleo y trabas, la gente se va. Y entonces el problema se multiplica.
¿A quién beneficia?
Aquí viene lo que escuece. Apagar incendios cuesta dinero, y mucho. Cada verano, las comunidades autónomas destinan cientos de millones de euros a contratos de extinción: medios aéreos, brigadas privadas y refuerzos externos. Solo un helicóptero de extinción puede costar miles de euros por hora de vuelo, y en temporada alta trabajan decenas de ellos a la vez.
Después está el capítulo de las ayudas. Tras un gran incendio suelen llegar subvenciones para agricultores, ganaderos o programas de reforestación. Son necesarias, pero los expertos advierten que a veces el sistema genera incentivos perversos: resulta más barato esperar las ayudas públicas que invertir en prevención durante todo el año.
Y luego está la ley. En teoría, un terreno quemado no puede recalificarse en 30 años. Pero existe la excepción: si se acredita un “interés general de primer orden”. Esa puerta abierta ha alimentado suspicacias cada vez que aparece un proyecto en un suelo que ardió. No es lo habitual, pero la posibilidad está ahí.
Lo más preocupante es la impunidad. Según los datos oficiales, menos del 5 % de los incendiarios llegan a ser identificados. Eso significa que la mayoría de los fuegos provocados quedan sin responsables, lo que multiplica la frustración de quienes ven cómo arde su tierra sin que nadie pague por ello.
En resumen: no hace falta inventar conspiraciones para reconocerlo. El fuego mueve dinero, contratos, ayudas y excepciones legales. Y mientras tanto, el monte sigue acumulando combustible a la espera de la próxima chispa.
El precio humano
En medio de todo esto están los vecinos que resisten. Gente que, con mangueras caseras o simplemente con sus manos, se juega la vida intentando salvar su aldea. Y también quienes se niegan a abandonar su casa porque saben que, si se van, el fuego lo devora todo.
Las pérdidas materiales son enormes —granjas arrasadas, ganado muerto, cosechas reducidas a ceniza—, pero lo más duro de este verano no son las hectáreas quemadas ni el dinero gastado: son las vidas humanas que el fuego se ha llevado por delante.
Entre las víctimas hay voluntarios que entraron en el monte sin más protección que su buena voluntad, y también profesionales que cayeron en primera línea, atrapados en accidentes durante las labores de extinción. En total, cuatro personas han perdido la vida en esta oleada de incendios, y detrás de cada cifra hay familias destrozadas y pueblos de luto.
Decir “se han perdido vidas” es demasiado frío. No son números en un parte oficial: son padres, hijos, vecinos. Y mientras se discute sobre permisos, contratos o competencias, esas sillas vacías en las cocinas rurales son el recordatorio más crudo de que el fuego no entiende de burocracia.
¿Qué hacemos ahora?
El círculo vicioso es evidente: menos gente en el campo, más abandono; más abandono, más incendios; más incendios, más gasto en extinción; más gasto, menos inversión en prevención.
Romperlo exige algo más que helicópteros. Hace falta fomentar la ganadería extensiva, recuperar mosaicos agroforestales, simplificar trámites, apoyar a quienes todavía viven en el campo. Porque, guste o no, los incendios no se apagan en el aire, se previenen en tierra.
Conclusión incómoda
La voz de ese hombre que protesta tiene toda la razón: lo que antes se hacía gratis, hoy se paga a precio de oro. Y mientras tanto, el monte se quema igual o peor. La burocracia no va a detener el fuego. El abandono, mucho menos. Y lo más grave: seguimos perdiendo hectáreas, millones y, sobre todo, vidas humanas.
La pregunta sigue ahí, como una brasa que no se apaga: ¿queremos seguir repitiendo cada verano el mismo drama, o devolver al campo la vida y la gestión que nunca debimos perder?
¿Has vivido un incendio de cerca? ¿Crees que la raíz del problema está en el abandono, en la burocracia o en ambas cosas? Cuéntalo en los comentarios: porque este debate no puede quedar enterrado entre cenizas.
¿Te interesa? Mira esto:
Comparte este artículo