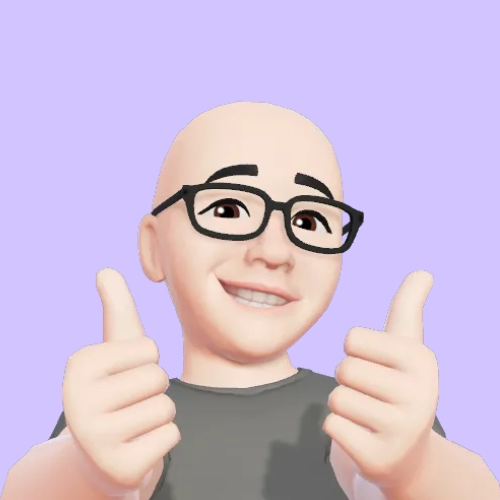España vuelve a arder. No es una frase hecha, sino un hecho que se repite cada verano con más crudeza. El de 2025 ha sido especialmente devastador: más de 300.000 hectáreas calcinadas en apenas un mes, la muerte de cuatro personas, cientos de evacuados y pueblos enteros atrapados por un fuego que no da tregua. En Galicia, 150 viviendas han quedado arrasadas, junto a colmenas, negocios familiares y explotaciones agropecuarias.
La magnitud asusta, pero lo más preocupante es la sensación de déjà vu. Cada década, los incendios se vuelven más violentos, más imprevisibles, más incontrolables. Y sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma: más aviones, más helicópteros, más titulares.
Un verano que batió récords
Europa ha visto este año cómo más de un millón de hectáreas quedaban reducidas a cenizas, y casi el 70% de esa superficie estaba en la península ibérica, entre España y Portugal. El verano de 2025 ya figura entre los más calurosos desde que existen registros.
Ese calor es el cóctel perfecto para el fuego: reduce la humedad del suelo, convierte ramas y hojas en pólvora y multiplica la capacidad destructiva de cualquier chispa. El resultado es que en apenas unas semanas arde el equivalente a toda la isla de Mallorca.
Incendios provocados: entre la negligencia y la intención
Una parte incómoda del problema está en la mano del hombre. En cada campaña se producen detenciones e investigaciones: personas que prenden fuego por intereses económicos, disputas personales, negligencias o incluso por trastornos como la piromanía.
No hablamos de un par de casos aislados. Solo este verano, más de veinte personas han sido detenidas y decenas investigadas. A veces se tiende a simplificar, reduciendo todo a la figura del “pirómano”, pero detrás puede haber muchas motivaciones: desde despejar monte para usos agrícolas hasta fraudes de seguros o conflictos vecinales. El resultado, en cualquier caso, es el mismo: un incendio que se escapa de control.
El abandono del campo como gasolina
Más allá de las intenciones humanas, el fuego encuentra un terreno abonado en un paisaje cada vez más descuidado. El éxodo rural de las últimas décadas dejó montes sin gestionar, campos antes cultivados convertidos en maleza y un mosaico agrícola-forestal transformado en masas continuas de bosque seco.
Ese abandono es combustible puro. Y lo peor es que se acumula año tras año. Donde antes el fuego era un ciclo natural que limpiaba el terreno con pequeñas quemas periódicas, hoy solo queda acumulación. Y cuando prende, lo hace con una fuerza devastadora.
La paradoja de la extinción
En los años 80 ya se advertía de un problema que ahora vemos con claridad: cuanto más eficaces somos apagando incendios pequeños, más combustible se acumula y más violentos son los grandes. Lo llaman la “paradoja de la extinción”.
Durante siglos, los bosques mediterráneos ardían cada cierto tiempo en fuegos de baja intensidad que regeneraban el terreno. Esa dinámica natural mantenía el equilibrio. Hoy, con una media del 0,3% de superficie quemada frente al 7% que sería lo “normal” en un ciclo natural, lo único que hemos hecho es posponer el fuego… para que llegue con una fuerza mucho mayor.
El negocio del fuego: millones que cambian de manos
Apagar incendios en España es un agujero negro de dinero público. Se calcula que cada verano se destinan más de 600 millones de euros a la extinción, entre contratación de helicópteros, aviones, brigadas temporales y maquinaria pesada. Y, sin embargo, la prevención apenas recibe una fracción de esa cantidad: en muchos presupuestos autonómicos no llega ni al 20% del gasto total en incendios.
La contradicción es evidente. Con menos de la mitad de lo que se gasta en apagar cada agosto, podrían reforzarse programas de gestión forestal, recuperar pastos, mantener cortafuegos y formar a la población rural en autoprotección. Pero ese trabajo invisible no genera titulares, ni contratos millonarios, ni fotos de políticos junto a aviones lanzando agua.
Aquí entra la otra cara de la moneda: los beneficios privados. La extinción está en gran parte externalizada. Empresas de servicios aéreos y contratas forestales se reparten contratos de emergencia que pueden alcanzar decenas de millones en pocas semanas. Y cuanto más larga y virulenta es la campaña, más se factura.
Esto convierte al fuego en una paradoja económica: una tragedia para la sociedad y un negocio recurrente para unas pocas empresas. Nadie duda de la necesidad de contar con medios potentes, pero es difícil ignorar que en este sistema hay actores a los que no les interesa que el problema se reduzca. La prevención, en la práctica, recortaría la magnitud de los incendios… y con ella, el volumen del negocio.
El resultado es un modelo que se retroalimenta: cada año el Estado gasta cientos de millones, las empresas cobran, los montes siguen sin gestionarse y la rueda vuelve a girar con más fuerza. El fuego, además de una amenaza climática y social, se ha convertido en un mercado.
Incendios de sexta generación
Los incendios actuales ya no se parecen a los de los años 70 o 80. Ahora hablamos de fuegos que generan su propio clima: columnas convectivas que alcanzan los 10 kilómetros de altura, nubes de tormenta de fuego que provocan rayos y multiplican los focos, vientos capaces de lanzar pavesas a kilómetros de distancia.
En 2017, un incendio en Portugal arrasó 5.000 hectáreas en apenas 15 minutos. Ese mismo año, en octubre, otro llegó a quemar de forma sostenida más de 10.000 hectáreas por hora. Hoy, en España, vemos incendios que saltan autopistas de cuatro carriles sin esfuerzo. Lo que antes eran barreras, ahora son líneas simbólicas.
Estos incendios de sexta generación superan cualquier capacidad de extinción. En ellos, la prioridad no es apagar, sino salvar vidas y proteger viviendas. Todo lo demás queda en manos del azar y del viento.
Incendios latentes: el fuego que no se ve
Como si no fuera suficiente, hay un fenómeno aún más inquietante: los incendios latentes, también llamados “zombis”. Son fuegos que parecen apagados, pero siguen consumiendo materia orgánica bajo tierra durante semanas o meses.
Basta con que vuelva el calor o el viento para que resurjan como si la tierra misma ardiera. Estos incendios son especialmente destructivos porque avanzan lentamente, matando raíces y microorganismos esenciales para la regeneración. Y lo más grave: liberan gases tóxicos durante mucho tiempo, convirtiéndose en una amenaza invisible.
En España ya se han visto en suelos ricos en materia orgánica, pero casos similares existen en turberas de Indonesia o en minas de carbón de Estados Unidos, donde pueblos enteros tuvieron que ser abandonados porque el subsuelo ardía sin remedio.
La falsa tranquilidad de los años suaves
Cada cierto tiempo, un verano menos caluroso o unas lluvias puntuales reducen el área quemada. Y entonces aparece el discurso complaciente: “hemos mejorado en la lucha contra el fuego”.
Pero esos años son un espejismo. Lo que no arde en una temporada se acumula para la siguiente. La estadística engaña: lo importante no es cuántas hectáreas se queman un año, sino el combustible que se queda esperando al próximo.
El precio humano y social
Hablar de hectáreas puede sonar abstracto. Lo que no es abstracto son las casas arrasadas, las familias que pierden su hogar en cuestión de horas, las explotaciones agrícolas destruidas, las colmenas que desaparecen junto con el monte.
Cada incendio es también un golpe a la economía local, a comunidades que ya viven con la sensación de estar abandonadas. Cuando cada verano llega el fuego y lo único que reciben son promesas vacías, la desconfianza hacia las instituciones crece tanto como las llamas.
El papel de la política: promesas que arden con el viento
Cada vez que el fuego arrasa pueblos y montes, los micrófonos recogen las mismas frases: “no volverá a pasar”, “vamos a reforzar los medios”, “se investigarán las causas”. Palabras que se repiten verano tras verano, sin que se traduzcan en medidas de fondo.
La política vive de la inmediatez. Los incendios se convierten en escenario de visitas oficiales con chalecos y helicópteros de fondo, pero al día siguiente la atención se diluye. Se invierte en extinción porque da rédito electoral inmediato: imágenes de aviones lanzando agua y brigadas en acción. Lo invisible —la gestión forestal, la recuperación rural, el rediseño del paisaje— no genera titulares, y por eso se posterga.
El resultado es un bucle perverso: cada año se gastan millones en apagar lo inapagable, pero se escatima en lo que realmente podría evitar el desastre.
Los medios: el fuego convertido en espectáculo
Los medios de comunicación también tienen parte en este círculo vicioso. Suelen reducir la tragedia a una cuenta de hectáreas y un par de imágenes espectaculares de llamas y humo. El incendio se convierte en espectáculo de consumo rápido, y cuando la atención pública se cansa, se pasa página.
El problema es que así se pierde el contexto. Apenas se habla del abandono rural, de la “deuda de fuego”, del cambio climático o de los intereses económicos detrás de muchos incendios provocados. Todo queda en cifras y dramatismo, sin una mirada crítica.
Esa forma de narrar contribuye a la amnesia colectiva: la sociedad se indigna unos días, pero al cabo de unas semanas los incendios desaparecen de la agenda, como si el problema hubiera ardido con el monte.
¿Qué hacer para no resignarse?
El fuego no se apaga con más aviones ni más brigadas improvisadas en verano. Se combate en invierno, con gestión del territorio, con planificación y con prevención. Eso implica:
-
Recuperar un paisaje en mosaico, con zonas cultivadas y pastos que frenen la continuidad forestal.
-
Incentivar la actividad agrícola y ganadera como herramienta de prevención.
-
Apostar por quemas controladas que imiten el ciclo natural de los incendios de baja intensidad.
-
Integrar el riesgo en la planificación urbanística: no se puede seguir construyendo en plena interfaz forestal sin medidas de autoprotección.
-
Apostar por educación y concienciación: cada chispa humana, intencionada o no, puede ser el inicio de una catástrofe.
Preparar a la población: del miedo a la cultura del fuego
Uno de los grandes vacíos en la gestión de los incendios en España es la falta de formación ciudadana. La mayor parte de la población rural, que vive en zonas de interfaz forestal, desconoce qué hacer cuando el fuego se acerca. Y en muchos pueblos dispersos, rodeados de monte, eso significa ponerse en riesgo cada verano.
Hoy la cultura del fuego está ausente. Se ha delegado todo en los bomberos y brigadas, como si fueran los únicos responsables. Pero la realidad es otra: en los incendios de sexta generación, ni los mejores equipos pueden garantizar que las llamas no lleguen a las casas. La diferencia la marca, muchas veces, lo que la propia gente haya hecho antes.
Preparar a la población implica varias cosas muy concretas:
-
Autoprotección en viviendas rurales: mantener franjas de seguridad sin vegetación alrededor de las casas, podar árboles cercanos, instalar depósitos de agua y evitar materiales altamente inflamables en tejados y fachadas.
-
Planes de evacuación locales: cada municipio en zona de riesgo debería tener rutas claras, puntos de encuentro y protocolos básicos que la población conozca de memoria.
-
Educación desde la escuela: entender cómo se comporta el fuego, qué lo alimenta y cómo reducir riesgos debería formar parte de la educación básica en zonas rurales.
-
Comunicación en emergencias: sistemas de alerta temprana, aplicaciones móviles y mensajes claros que lleguen rápido a todos los vecinos. Cada minuto cuenta.
-
Voluntariado y brigadas vecinales: con la formación adecuada, grupos locales pueden ayudar en tareas de prevención y apoyo logístico, sin ponerse en riesgo directo.
En países como Australia o Estados Unidos, donde los incendios son recurrentes, existe ya una cultura ciudadana de convivencia con el fuego. Allí se asume que el incendio no es una anomalía, sino una realidad que hay que gestionar colectivamente. España, en cambio, sigue atrapada en la idea de que “ya vendrán los bomberos a salvarnos”.
Más prevención, menos improvisación
Si el fuego es ya inevitable en ciertos contextos climáticos, la clave no está en fingir que podemos controlarlo siempre, sino en reducir al máximo sus consecuencias. Y eso pasa por una sociedad preparada.
La pregunta es incómoda: ¿estamos dispuestos a invertir en formar y equipar a la población tanto como en comprar más aviones cisterna? Porque mientras no asumamos que el ciudadano tiene un papel activo, seguiremos sumando víctimas, casas quemadas y pueblos arrasados.
Conclusión: una factura que no se puede aplazar
“Arde España” no es solo un titular, es un diagnóstico. Lo que vemos cada verano es el resultado de décadas de abandono, de mirar hacia otro lado mientras el monte se convertía en una bomba de relojería.
La combinación de cambio climático, abandono rural, incendios provocados y falta de gestión es explosiva. Y si no se actúa con seriedad, lo que hoy parece una tragedia excepcional será la rutina de cada verano.
La deuda con el fuego no admite más prórrogas. O empezamos a saldarla con prevención, gestión y responsabilidad, o el precio lo seguirán pagando nuestras casas, nuestros montes y nuestras vidas.
¿Has vivido de cerca un incendio o sus consecuencias? Cuéntalo en los comentarios: tu experiencia puede ayudar a entender mejor lo que está en juego.
¿Te interesa? Mira esto: España arde: incendios, lo que nadie quiere escuchar
Comparte este artículo