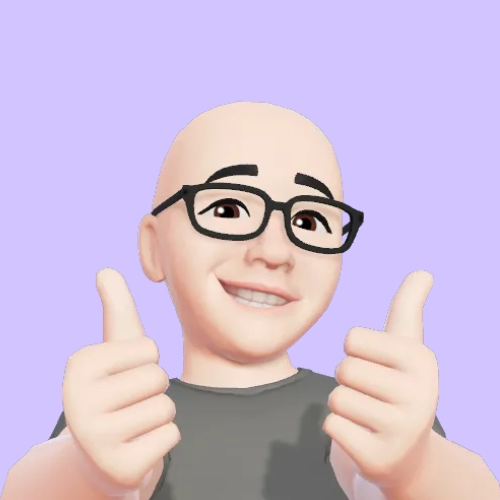Si compras una dorada en el supermercado, hay muchas papeletas de que no haya visto el mar en libertad en su vida. Lo mismo con la lubina, el rodaballo, el salmón de oferta... Cada vez más peces vienen de piscifactorías, no de barcos. Jaulas flotantes repartidas por nuestras costas, donde el pez nace, crece y se sirve sin pasar por alta mar.
Y no hablamos de una rareza. La acuicultura en España produce más de 300.000 toneladas al año. Líderes en mejillón, en dorada, en lubina. Hay zonas donde ya se cultivan más peces que lechugas. Y esto genera empleo, abastece mercados, baja precios. Todo bien, ¿no?
Bueno... depende. Porque lo que parece una solución también trae su lado oscuro.
Promover, frenar o simplemente hacer las cosas bien
No se trata de estar a favor o en contra como si fuera fútbol. El problema no es la acuicultura en sí, sino cómo se está haciendo.
¿Promoverla? Sí, si sirve para evitar que arrasemos el mar buscando pescado. Sí, si ayuda a dar trabajo en zonas costeras. Sí, si se hace con cabeza y responsabilidad.
Por ejemplo, hay modelos de cultivo sostenible que funcionan: combinaciones de peces con algas o moluscos que limpian el agua, uso de corrientes marinas para dispersar residuos, mejora genética sin químicos, alimentación alternativa basada en vegetales o subproductos pesqueros. Todo eso existe. ¿Se aplica en todos lados? No.
¿Frenarla? Pues también, si lo que estamos haciendo es poner jaulas a lo loco, en sitios donde se cargan la posidonia, saturan el ecosistema y echan por tierra la pesca tradicional. Hay lugares donde el modelo se ha impuesto sin diálogo, sin planificación y sin asumir consecuencias.
En sitios como Calp, por ejemplo, los vecinos denuncian la amenaza de expansión masiva frente al Morro de Toix. No están diciendo "no" a todo. Están diciendo: "así no". Porque ven cómo puede cambiar la economía local, cómo se degrada el paisaje submarino, cómo se pierde algo que no vuelve.
¿Lo que de verdad hace falta? Reglas claras, controles serios, datos sobre la mesa y responsabilidad. Porque ahora mismo hay zonas donde el crecimiento de la acuicultura parece más una carrera por ver quién pone más jaulas que un plan ordenado.
El temita de los escapes
Parece una tontería, pero no lo es. Cada año se escapan miles de peces de las jaulas: por tormentas, por fallos, porque una red se rompe o un depredador la revienta. ¿Y qué pasa con esos peces?
Compiten con especies autóctonas por comida.
Se cruzan con ellas y alteran la genética local.
Pueden traer enfermedades del criadero al mar.
En Galicia ya se han documentado casos preocupantes. Escapes de salmón que llegan a los ríos, rodaballos de cultivo que alteran las dinámicas naturales. Y eso sin hablar del efecto en la pesca profesional: un pez escapado es un pez sin valor comercial, pero puede contaminar bancos naturales.
Es como abrir una granja de jabalíes al lado de un parque natural y que cada dos por tres se escapen al monte. La idea suena absurda, pero en el mar pasa y pasa mucho.
Vertidos, piensos y otras alegrías
Las jaulas generan residuos. Mucho residuo. Comida que no se comen, excrementos, restos orgánicos... Todo eso cae al fondo marino, donde puede formar una especie de alfombra muerta. Y adivina qué hay en muchos de esos fondos: posidonia, un hábitat marino que, según los científicos, si se pierde no se recupera.
 |
| Sistema de alimentación de jaulas |
Y no es un capricho ecologista. La posidonia no es solo una planta: es un ecosistema completo. Produce oxígeno, fija CO₂, da refugio a cientos de especies. Es como el Amazonas del Mediterráneo, pero más discreto y más vulnerable.
Encima, para alimentar a esos peces cultivados se usan toneladas y toneladas de pescado salvaje. Anchoas, sardinas, caballas, convertidas en harina para alimentar a doradas de granja. Es decir, que a veces se pesca más para alimentar a los peces cultivados que para alimentar a personas. El balance, si lo piensas bien, no siempre tiene sentido.
¿Y los beneficios?
Claro que hay cosas buenas:
Da trabajo. En zonas donde la pesca tradicional está en declive, la acuicultura puede ser una alternativa.
Abastece el mercado. Más pescado en la tienda, precios más estables.
Puede reducir la presión sobre especies salvajes... si se hace bien.
El problema es que no siempre se hace bien. Y muchas veces, las subvenciones públicas acaban en manos de grandes empresas que no rinden cuentas como deberían. Las ayudas europeas, pensadas para modernizar, a veces solo consolidan monopolios. Y cuando algo falla, el coste lo asume el entorno.
Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
Hay que ser claros. Ni demonizar ni aplaudir sin pensar. La acuicultura no es mala per se. Pero hay que controlarla, limitarla, vigilarla. No se puede dejar en manos del "ya veremos".
Hay que saber dónde se puede poner y dónde no.
Hay que medir su impacto de verdad, no con informes a medida.
Hay que tener planes de contingencia para escapes, para enfermedades, para residuos.
Hay que pensar en el mar como un sistema vivo, no como un solar para montar negocios.
Porque si no lo hacemos, dentro de unos años lo que tendremos es un Mediterráneo lleno de jaulas, sin peces fuera de ellas, y con fondos muertos donde antes había vida. Y entonces no hará falta un informe: bastará con mirar al fondo para ver que ya no hay nada.
Cierre
La acuicultura puede ser parte del futuro. Pero no a cualquier precio. No sin reglas. No sin vigilancia. No sin pensar en el mar como algo más que un criadero gigante.
Si queremos seguir comiendo pescado sin cargarnos el mar, hay que dejar de mirar a otro lado. Y empezar a exigir que se hagan las cosas bien, aunque no salgan igual de rentables.
Porque el futuro no va de peces baratos. Va de mares vivos.
¿Te interesa? Mira esto:
La pesca recreativa en España: el negocio que nadie ve (pero que muchos disfrutan)
Comparte este artículo